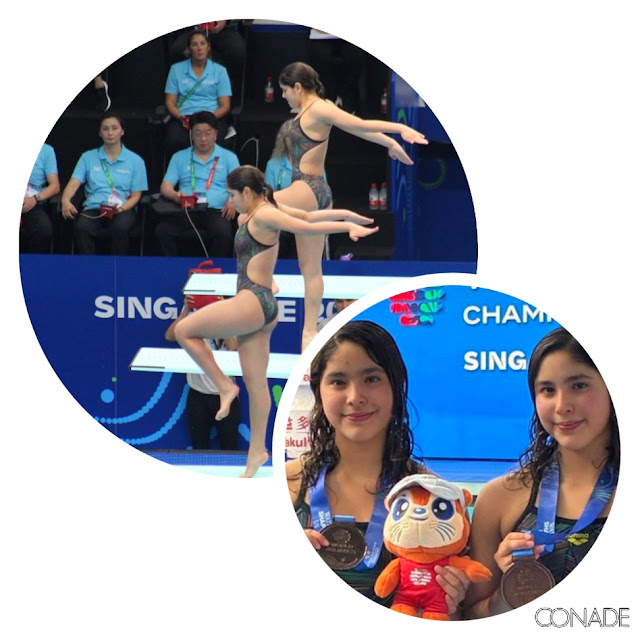Xalapa amaneció sin música y sin teatro. Sin la respiración sostenida de un saxofón en la madrugada, sin la palabra justa que atraviesa el pecho desde un escenario. Se fueron dos titanes —Francisco Beverido y Rodolfo “Popo” Sánchez— el mismo día, como si hubieran pactado su retirada en algún café del más allá, con la puntualidad ceremonial de los que saben que el arte, como la vida, es un acto irrepetible.
El primero, sembrador de cuerpos en escena, de ideas que caminaban en voz alta por los pasillos del teatro. El segundo, tejedor de sonidos que mezclaban el alma del jazz con las raíces profundas de México. Uno hacía que el silencio hablara. El otro hacía que hasta el viento se afinara. Se fueron, sí. Pero su partida no es ausencia, sino una resonancia que sigue temblando en los muros de esta ciudad, esa que alguna vez fue llamada la Atenas veracruzana.
A Paco lo conocí sin saber que lo conocía. Era una figura en la penumbra, un nombre que aparecía en los créditos de una obra que me salvó la adolescencia. Entré a Candilejas buscando un monólogo y encontré refugio. Después supe que ese espacio no era un edificio: era un gesto suyo. Un gesto de los que no buscan reflectores, sino almas a las que prenderles una luz.
A Popo lo escuché en plazas, en conciertos, en discos, y siempre me pareció que no tocaba el saxofón: lo respiraba. Como si su aliento estuviera hecho de notas. Como si cada compás fuera una manera de decirnos que el dolor también puede bailarse, que el jazz no es sólo música, sino una forma de resistir el olvido. “Tengo el ombligo dividido entre Michoacán y Xalapa”, decía, como quien lleva su patria partida, pero plena.
Ambos eran fuego lento, contrarios al vértigo de estos tiempos. Eran los maestros que no se jactan, los artistas que no venden humo, los sabios que caminan despacio porque cargan historia en cada paso. Hoy se nos van cuando más falta hacen. Porque el arte se está volviendo evento, y la cultura, trámite. Porque en los escenarios donde ellos sembraron memoria, hoy hay presupuesto para el ruido, pero no para el alma.
Y sin embargo, no todo está perdido. Porque hay quienes fuimos tocados por ellos. Porque hay jóvenes que entran a un teatro y se salvan. Porque hay un saxofón que sigue sonando en alguna terraza de la UV, y hay textos de Paco que aún laten entre las páginas de Tramoya. Porque hay archivos, placas, homenajes… sí. Pero sobre todo hay historias vivas. Y esas, nadie las archiva.
Nos toca a nosotros, sí. Pero también nos toca exigir que desde el poder se comprenda que la cultura no se administra: se cuida, se riega, se acompaña. No necesitamos más funcionarios con títulos falsos o discursos huecos. Necesitamos más Bravo Garzones: ese rector que en 1979, mientras otros se ocupaban de números y protocolos, fundó La Caja, ese pequeño recinto que transformó a tantos locos en artistas, y a tantos artistas en mejores seres humanos.
La sensibilidad de Bravo Garzón no cabría en un discurso maquillado ni se mide por sueldos desproporcionados. Cabía en las decisiones valientes, en abrir espacio donde nadie veía necesidad, en saber que el arte no es decorado: es médula.
¿Quién cuidará ahora lo que sembraron? ¿Quién pondrá a andar el jazz con nombre de bolero? ¿Quién velará por la continuidad de esos espacios que fueron hogar antes que institución? El arte no muere con sus creadores. Muere cuando dejamos de creer que es necesario. Y eso —eso— no lo vamos a permitir.
Hoy, Xalapa no está de luto. Está en pie. Con el pecho apretado, sí, pero también con el corazón encendido. Porque cuando mueren los grandes, no se apaga la escena: se ensancha el escenario. Porque ahora nos toca a nosotros sostener el telón.
Gracias, Paco. Gracias, Popo.
Gracias por mostrar que el arte no es un lujo, es un modo de estar en el mundo con dignidad.
Gracias por enseñarnos que la belleza también puede ser trinchera.
Y que cuando todo se derrumba, aún nos queda la música… y la palabra.
Que la tierra les sea leve. Que la memoria nos sea fértil. Que la historia no olvide a quienes nos enseñaron a crear futuro desde el presente.